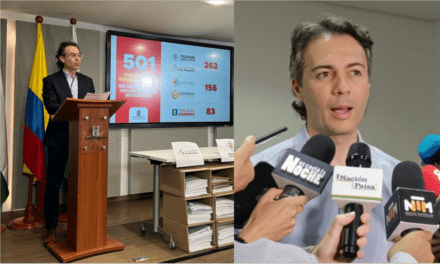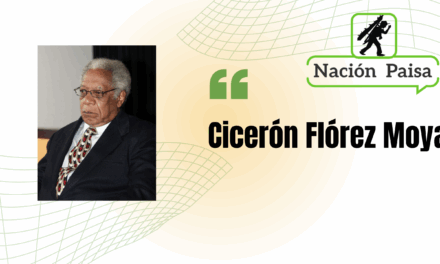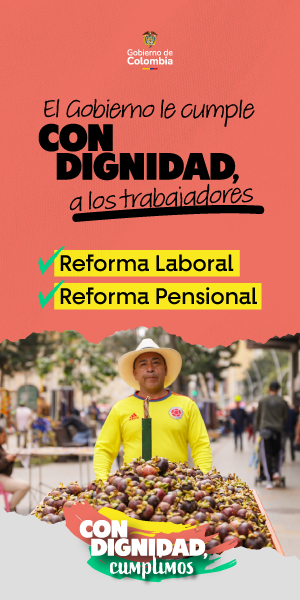“Porque la memoria es semilla y el perdón, cuando nace del reconocimiento, también florece. Que nunca más una víctima camine sola”.
En abril de 2025, Colombia vivió una semana que nos recordó por qué el derecho existe, por qué la justicia importa y por qué la memoria es sagrada. La visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), a Colombia fue mucho más que un ejercicio institucional: fue un acto de reparación viva. Una invitación a que el Estado deje de ser un muro y se vuelva puente.
Durante cuatro días, tuvimos el honor —y el deber— de participar en actos de firma de Acuerdos de Solución Amistosa, de Cumplimiento de Recomendaciones y de reconocimiento de responsabilidad internacional en casos profundamente dolorosos. Hablamos de asesinatos de periodistas, (Caso No. 14.631, Julio Daniel Chaparro Hurtado, Jorge Enrique Torres Navas y familias); desapariciones forzadas, (Caso No. 15.004, Mercedes Montaña Rodríguez), violencia paramilitar, hechos de amenaza y hostigamiento, omisiones estatales que costaron vidas, (Caso No. 14.488 – Jessica Liliana Ramírez Gaviria y Familia), y errores históricos cuya herida aún sangra (Caso No. 15.058, Jesús Nazareno y Familia y Petición No. 679-19, Ricardo Manuel Banquet León).
Cada acto fue una ceremonia de verdad. Las víctimas no llegaron con exigencias frías, sino con una fuerza que nacía del amor por sus seres queridos; con un dolor que no paraliza, sino que transforma. Ese dolor, lejos de ser debilidad, se convierte en brújula ética para un país que aún busca su rumbo.
Las víctimas fueron el corazón de esta visita. Su dignidad, su resistencia y su generosidad hicieron posible estos encuentros. Fue su decisión la que permitió que se avanzara en estos actos de memoria y dignificación. Fue su valentía la que tejió los caminos de diálogo con la CIDH y con nuestras instituciones. Cada palabra pronunciada fue también un acto de escucha.
A su lado estuvo la Unidad para las Víctimas, brindando apoyo emocional, acompañamiento psicosocial y calidez humana. En medio del rigor jurídico, la presencia de psicólogos, trabajadores sociales y profesionales del cuidado ayudó a sostener lo más frágil.
En esos espacios, no solo las víctimas se movilizaron desde el dolor. También lo hicimos quienes integramos el Estado. Lo digo con humildad: vi a funcionarios y funcionarias llorar y temblar, conmovidos profundamente, al atender cada uno de los casos. Entendimos que esta labor no es solo técnica, sino profundamente humana.
Vi a colegas abrazar y sostener a las víctimas. Vi a funcionarias y funcionarios redoblar su compromiso por convicción. Vi cómo la dignidad de las familias les daba fuerza a quienes trabajan desde el Estado, recordándonos que el dolor compartido es también un fuego que impulsa el cambio.
También vi esperanza: un interés creciente de muchas instituciones y servidores por fortalecer el mecanismo de Solución Amistosa. Porque entendieron que no se trata solo de “cumplir con la CIDH”, sino de dignificar a las víctimas, de sanar relaciones, de hacer justicia desde la verdad y no desde la defensa ciega. El mecanismo no es una excepción, es una posibilidad real de construir paz.
Un Estado que reconoce sus errores no se debilita, se humaniza. Y cuando eso ocurre, lo jurídico se vuelve ético, lo institucional se vuelve espiritual, y lo técnico se vuelve sagrado.
Gracias a quienes confiaron, a quienes acompañaron, a quienes lloraron con nosotros. Que este escrito no sea una despedida, sino un recordatorio: la memoria no es un acto del pasado. Es una promesa para el futuro.
Por: César Palomino Cortés
Foto y columna: Colprensa