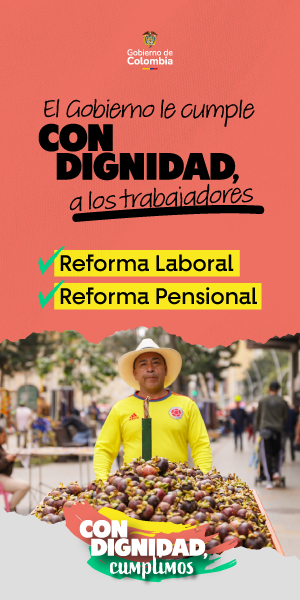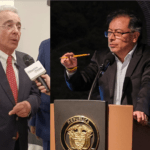La posibilidad de convocar un referendo para derogar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC volvió a agitar el debate nacional tras el aval inicial de la Registraduría. Aunque el mecanismo existe en la legislación y puede ser impulsado por la ciudadanía, su aprobación enfrenta múltiples obstáculos legales, logísticos y políticos.
De acuerdo con Allan David Rodríguez Aristizábal, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, el referendo es jurídicamente viable gracias a la Ley 134 de 1994, que faculta al constituyente primario —es decir, al pueblo— a modificar la Constitución mediante este tipo de consultas.
“El proceso de paz se implementó a través del Acto Legislativo 2 de 2017, que lo incorporó en la Carta Política. Si bien fue el Congreso quien lo aprobó como constituyente secundario, un referendo derogatorio podría modificar esa decisión. En ese sentido, la vía legal existe”, explicó el académico.
Altas exigencias electorales
Para que prospere, el referendo debe cumplir varios pasos:
-
Recolección de firmas ciudadanas.
-
Convocatoria a votación en una fecha distinta a elecciones ordinarias.
-
Alcanzar la participación mínima del 50% más uno del censo electoral nacional, lo que equivale a más de 19 millones de votos válidos.
En comparación, en el plebiscito por la paz de 2016 participaron 13 millones de ciudadanos, cifra inferior a la exigida hoy. Incluso en las elecciones presidenciales de 2022, la participación apenas superó los 22 millones de votantes, lo que refleja la dificultad de alcanzar dicho umbral.
Complejidad jurídica
Rodríguez aclaró que, aunque se lograra derogar el acto legislativo, no toda la arquitectura normativa del Acuerdo de Paz desaparecería de inmediato.
“La JEP, por ejemplo, fue creada por una ley independiente, al igual que otras normas que desarrollan compromisos del Acuerdo. Sería necesario revisar, una por una, qué disposiciones seguirían vigentes. Es un proceso largo y complejo”, señaló.
Implicaciones políticas
Más allá del aspecto legal, los efectos políticos serían significativos. Según el docente, derogar el Acuerdo enviaría un mensaje desalentador a otros grupos armados:
“¿Para qué desmovilizarse si luego las reglas cambian? Eso minaría la confianza en futuros procesos de negociación”.
El trámite, que podría tardar entre uno y dos años, no coincidiría con las elecciones de 2026, pero abriría un panorama incierto sobre el futuro de la implementación de los acuerdos, considerados un hito en la historia reciente de Colombia.
Foto: Colprensa