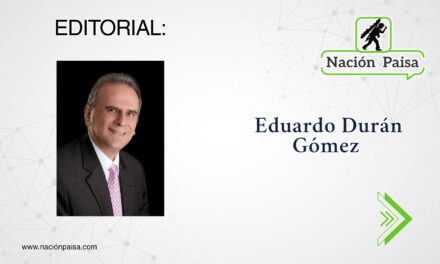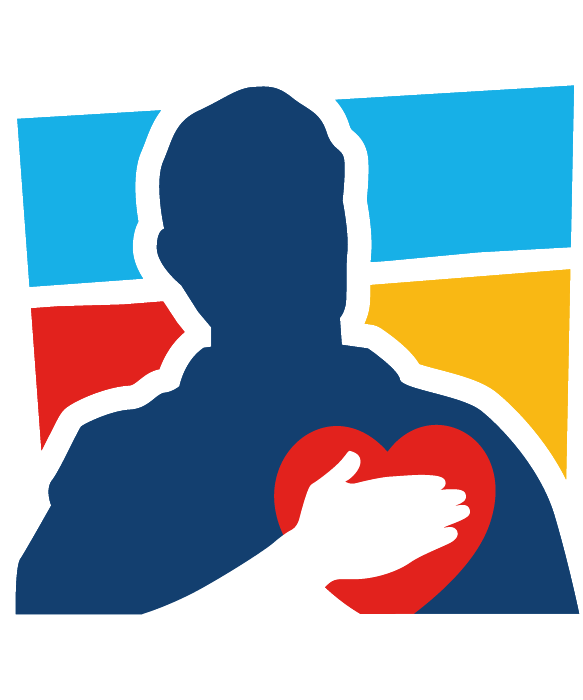Antes del actual gobierno ocurrieron grandes escándalos de corrupción que afectaron sensiblemente la legitimidad de los poderes del Estado: el proceso ocho mil, la llamada parapolítica, el caso Odebrecht, el caso de “centros poblados” golpearon a los poderes ejecutivo y legislativo. El “cartel de la toga” a las altas cortes de justicia. El paramilitarismo y los “falsos positivos” a la Fuerza Pública en general y al Ejército en particular.
Dicho lo anterior es impreciso describir el asunto como corrupción generalizada porque ha habido y aún hay funcionarios honestos y cumplidores del deber, pero las “manzanas podridas” han ido en aumento incluyendo a los más altos niveles de autoridad. Y si algunos creyeron que con el gobierno del “cambio” la corrupción iba a detenerse o al menos disminuir, se defraudaron pues debido a la contextura moral del gobierno Petro y al desorden e incompetencia de su accidentada gestión, el problema se ha agravado. No es sino traer a colación el desvío de recursos de la UNGRD destinados a atender emergencias de los colombianos más vulnerables cuyo desenlace está aún en desarrollo, pero que ya tiene altos funcionarios tras las rejas y otro huyendo de la justicia. Y ¿cómo catalogar los desvaríos ético-legales y los constantes desatinos e insultos del presidente de la República, otros funcionarios y sus seguidores en las redes sociales? Lo cierto es que se ha venido conformando un ambiente de deslegitimación gubernamental y deterioro cultural que urge reversar con el próximo gobierno.
Afortunadamente la realidad dicta que dicha deslegitimación no ha desembocado en la inviabilidad del Estado porque frente a los desafueros del ejecutivo los otros poderes han cumplido su deber y ha habido acciones provenientes de congresistas fiscales y jueces cumplidores de sus deberes, de la Procuraduría e incluso de la Contraloría que han restaurado en cierto grado la legitimidad estatal. Además, cuando los medios de comunicación informan bien al respecto, promueven la necesaria sanción social.
Sin embargo, el punto a destacar es que si no se ha detenido la ocurrencia de los escándalos es porque no se ha llegado a las raíces del problema para encontrar soluciones más efectivas. Los funcionarios públicos que actúan antiéticamente y/o delinquen tienen mayor responsabilidad social por sus faltas y hay que sancionarlos drásticamente, pero ellos provienen de las mismas entrañas de nuestra sociedad que los elije o acepta su nombramiento, lo cual quiere decir que el problema es más amplio, es de la cultura dominante.
Hoy día quienes que no vean una raíz de índole ético moral en los distintos tipos de corrupción están equivocados y seguirán buscando soluciones atacando solo las consecuencias. Entonces tenemos que hablar de una ostensible crisis ético moral en la cultura dominante en nuestra sociedad. Es que esta cultura no sabe proponernos la respuesta a interrogantes tales como ¿cuáles son los mejores medios para alcanzar el fin de una vida lograda? ¿en qué consiste una vida lograda? Por ejemplo, ¿qué respuesta le habrán dado a estos interrogantes- si se los formularon- no solo los altos funcionarios corruptos encarcelados, sino también los jóvenes que participaron en el vil atentado a Miguel Uribe? ¿Han pensado en esto quienes en las redes sociales son incapaces de compadecerse por el sufrimiento de la familia de Diana Turbay, sino que llegan a pensar que los partes médicos, los reportajes y las plegarias son pruebas de un complot? Las raíces del problema no están tanto en que los altos funcionarios, los adolescentes homicidas o varios “influencers” desconozcan el bien común, sino en que es la sociedad la que es incapaz de establecerlo como una realidad objetiva, superior a nuestros intereses particulares.
Ahora bien, si hablamos de un problema cultural tenemos que mirar en primer lugar hacia la educación tanto en las familias como en los centros educativos. Y en esto observamos que el modelo educativo preponderante tiende a formar personas para el éxito en la sociedad capitalista, para conseguir dinero, disfrutar del placer y tener poder. Y sus resultados están a la vista: corrupción, falta de fortaleza para superar fracasos, egoísmo e incapacidad para emprender proyectos comunes. No estamos formando gente dispuesta a trabajar por el bien común, que combata la inequidad social, personas de conducta recta, austeras y solidarias.
Así pues, el gran desafío de la educación es, ante todo, formar la mente y el corazón de las nuevas generaciones para atender las grandes necesidades de la sociedad, para reparar el tejido social de la inequidad, la violencia, la corrupción y la injusticia, y para soñar con un futuro mejor. Urge pues reversar el deterioro cultural.
Foto y noticia: Colprensa
Por: Carlos A. Velásquez